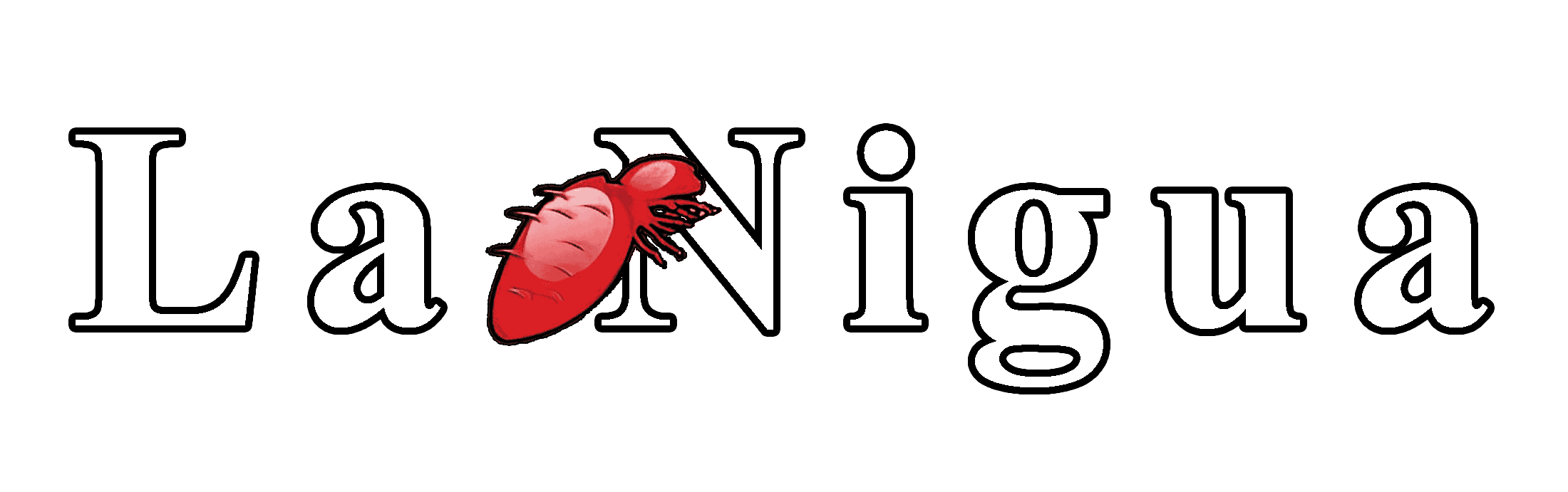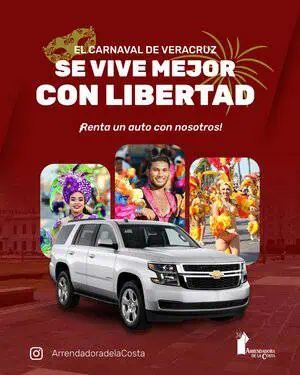CRÓNICAS, RELATOS Y LEYENDAS DE ATOYAC, VER.
13 de febrero de 2026.
Día 44 de 366… la aventura continúa…
Serie: HISTORIAS DE AMOR JAMÁS CONTADAS
EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD.
ELLA YA NO ME CONOCE, PERO YO SÍ SÉ QUIÉN ES ELLA.
En este bello pueblo, mal llamado Potrero Nuevo, ha ocurrido muchísimas historias de amor, de amor eterno, como el de don Clemente Cortés Serna y doña Manuela Burgos Sánchez, que disfrutaron sus bodas de diamante tras 75 años de felicidad, o don Chucho Mitan y doña Fige que se quedaron a días de cumplirlos, matrimonios de unos cuantos días, (en los siguientes días recordaremos un caso), amores que surgieron desde la primaria hasta salir de la universidad , casarse y en menos de un mes divorciarse, hombres y mujeres que salieron tras “el amor de su vida” y se dieron cuenta que era “su amor de bajada”, se quedaron solos lejos de su lugar de origen y entre todas esas bellas historias de amor, recuerdo está que narro a continuación.
Esta historia de amor nace en la década de los 60’s.
Los nombres de los personajes, al igual que en otras crónicas, se omiten para no herir susceptibilidades, pero quienes vivieron aquellos años sabrán perfectamente de quién hablamos.
Después de un noviazgo fugaz, de esos que se alimentan con cartas perfumadas y miradas a la salida de misa, de besos a escondidas, el le pidió que fuera su esposa.
La boda se celebró en la parroquia de Cristo Rey, con arroz lanzado al viento y promesas que parecían eternas.
Él era un joven empleado sindicalizado del Ingenio El Potrero, hombre de carácter firme y palabra cumplida, con el tiempo, ganándose la confianza de sus compañeros, llegó a ser Secretario General de la desaparecida Sucursal 6 de la Sección 23, logrando en 1984, como en aquellos históricos años del Sindicato de Obreros, Empleados y Artesanos del Ingenio El Potrero, que sus compañeros regresaran a formar parte de la Sección 23 con todas las garantías emanadas del Contrato Ley.
Ella, joven y amorosa, dedicada al hogar, fue el corazón silencioso de aquella casa, crió con ternura a seis hijos, sin descuidarlo a él, esperándolo siempre con comida caliente y sonrisa sincera.
Vivieron felices durante mucho tiempo.
Pero la vida, ah, esa vida caprichosa y a veces cruel, quiso probar la fortaleza de ese hogar.
Dicen que el dolor más grande de una madre es ver partir a un hijo, ella tuvo la desfortuna de perder a dos,
Aquellas ausencias abrieron heridas profundas, el silencio comenzó a habitar los corredores de su casa.
La tristeza se volvió compañera constante.
El dolor la llevó a una depresión que solo el amor paciente de su esposo logró, en parte, sostener.
Pero las desgracias no vienen solas.
En medio de ese duelo llegó ese mal silencioso que borra recuerdos, que desdibuja rostros, que apaga nombres, los médicos lo llaman Alzheimer, mala combinación para un corazón ya lastimado.
Gracias a más de 40 años de servicio, él logró jubilarse y pensionarse en el Ingenio, pensó que vendrían días de descanso, no imaginaba que su jubilación sería una gran prueba, ser el guardián permanente del amor.
Al principio era normal verla sentada en el corredor de su casa con la mirada en el horizonte, como esperando el regreso de los hijos que no habrían de volver.
Su mirada se perdía en la calle.
Un día decidió salir a buscarlos.
Avanzó hasta la esquina.
Pero no iba sola.
A unos metros, siempre detrás de ella, iba su esposo, vigilante discreto, protector silencioso.
Ella lo veía, le sonreía, le tomaba la mano, en su interior sabía que ese hombre no le haría daño.
Y regresaban juntos al hogar.
Después se atrevió a más, llegó hasta la iglesia, se volvió estampa cotidiana verla en el atrio, mirando al cielo, como preguntándole a Dios por sus hijos.
Y ahí estaba él, fiel a aquella promesa pronunciada ante el altar: “en la salud y en la enfermedad”.
No importaba el tiempo que ella permaneciera ahí, el la acompañaba.
Algunas veces ella lo reconocía, le sonreía, lo tomaba de la mano, otras veces caminaba delante de él, como si fuera un desconocido, pero él jamás dejó de seguirla.
Luego su instinto maternal la llevó más lejos: hasta el mercado recordando que en esa zona vivió recién casada, era común verla recorriendo la avenida principal, mientras él, a escasos metros, la custodiaba como se custodia un tesoro.
Un día lo encontré bajo los arcos del mercado.
Hola, Lupillo, ¿de compras? dijo, intentando disimular su vigilancia amorosa.
Platicamos de historia, de sus correrías sindicales, de los tiempos en que defendía a sus compañeros con voz firme, pero mientras hablaba conmigo, su mirada no se apartaba de ella.
Y entonces, con voz quebrada pero digna, me dijo:
Ella ya se olvidó de mí… pero, Lupillo, yo sí sé quién es ella, y la voy a cuidar hasta donde me den mis fuerzas y Dios me lo permita.
En ese momento ella regresó, lo miró, una chispa de alegría iluminó su rostro, lo abrazó, apoyó la cabeza en su hombro.
Él la acarició, le dio un beso en la frente, la tomó de la mano y emprendieron el camino a casa.
Unos meses después de aquella plática, ella partió al encuentro con Dios, estoy seguro de que sus hijos la estaban esperando, y volvieron a sentir esas caricias maternales que nunca olvidaron.
Él cumplió su promesa.
Porque esta prueba de amor, pronunciada ante el altar, se sostuvo en la enfermedad, en el olvido y en la tristeza… hasta que la muerte los separó.
Meses después lo encontré, platique con el, aún tenía recuerdos del sindicalismo y me dijo, ojalá algún día haya alguien que cuente esos pasajes Lupillo, que no se pierdan en el tiempo.
Al poco tiempo falleció, se reunió con su esposa, para seguir amándose en la eternidad.
Y esta historia, nacida en este hermoso pueblo merece ser contada para que las nuevas generaciones sepan que el amor verdadero no depende de la memoria… sino del corazón.
Y sin querer, aquellas palabras “”que la historia del pueblo no se pierda en el tiempo” me hace escribir estos pasajes.
Porque aunque ella ya no lo reconocía…él jamás olvidó quién era ella.
Recopilador: Nazario Guadalupe Cebada Morales.