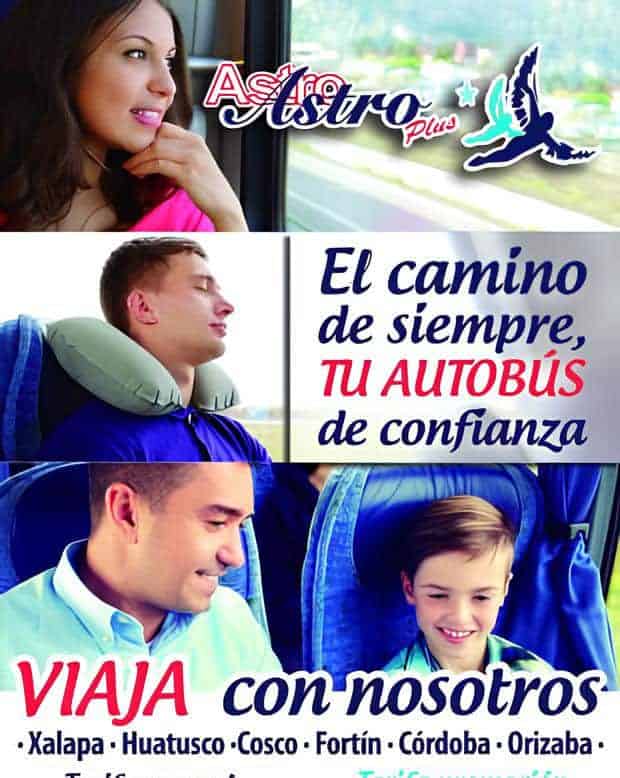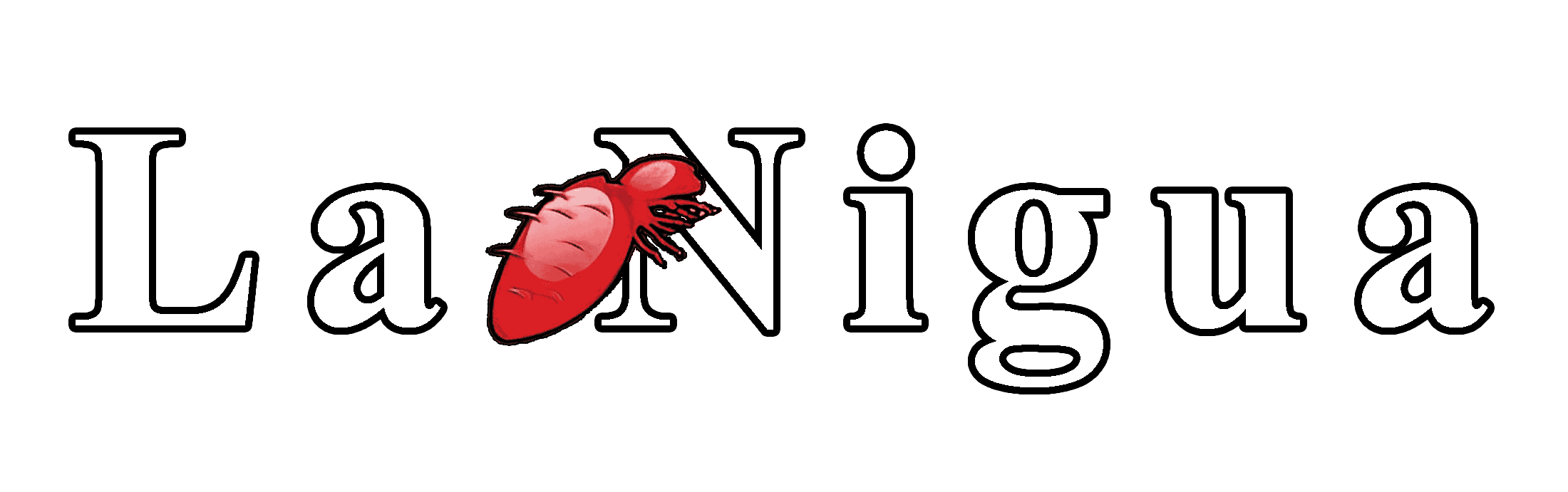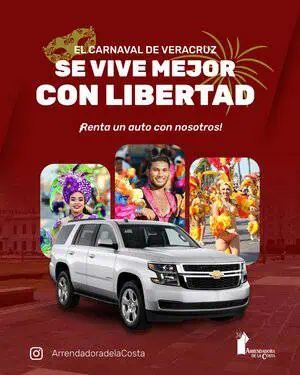Ángel Sammael Hernández García
Hace dos años fui de vacaciones a Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, Veracruz, donde viví la festividad de semana santa conociendo la tradición de los judas. Por que me di a la tarea de investigar su origen y significados viendo que existen diferencias de elementos y vestuarios en los distintos poblados donde se lleva a cabo. Esta representación se desarrolla principalmente en los municipios de Cuitláhuac y Atoyac, lugares cuyo origen se remonta a la llegada de los primeros esclavos a América en los siglos XVI y XVII, quienes trabajaban en las labores domésticas y la producción de caña de azúcar. Esas acciones se justificaban mediante una imagen negativa de ellos como salvajes y paganos (Díaz, 2013, p. 26). Esta relación entre esclavos y amos dio lugar a un sincretismo religioso, en el cual las costumbres africanas se fusionaron con las católicas a través de adaptaciones teatrales.
Según la historiadora Adriana Naveda, (1987) a finales del siglo XVI, las ciudades de Xalapa, Orizaba, Córdoba y Veracruz ya se habían convertido en centros regionales de trata de esclavos, lo que favoreció la presencia cimarrona (pp. 19-20), quienes eran esclavos que escapaban de las haciendas y se refugiaban en los montes, estableciendo palenques y resistiendo a las tropas que intentaban recapturarlos (p. 124). Por ello se dieron diversas revueltas cimarronas a lo largo de la época colonial, como lo fueron la de Gaspar Yanga en 1609 o la de Miguel de Salamanca quien en 1735 propagó la noticia falsa de que el rey había concedido la libertad a los esclavos, provocando una insurrección de aproximadamente 500 esclavos en San Juan La Punta (p. 133.). estos elementos del pasado africano sobreviven en la cultura de la región mezclándose con elementos heredados por las culturas indígenas y la constante migración en la zona.
El caso de los Judas de Cuitláhuac, la tradición indica que surgió a finales del siglo XIX con la llegada de familias de origen michoacano a la región, quienes fusionaron sus costumbres con la población afrodescendiente (Rodríguez, 1987, pp. 7-8). Existe una tradición similar en Purísima del Rincón, Guanajuato, denominada “La Judea”, atribuida al pintor Hermenegildo Bustos quien en 1873 la inició, inspirado en un supuesto retrato de Benito Juárez que realizó usando su imagen para la creación de las máscaras utilizadas en la celebración (Meza, 2024). Si bien no existe testimonio documental que hable sobre este tema, es muy probable que familias relacionadas a la judea de Purísima del rincón hayan llegado a San Juan La Punta e incorporaron la festividad a la cultura y tradiciones locales, teniendo variaciones en la vestimenta y algunos personajes.
Inicialmente, los Judas eran muñecos de cartón y carrizo que eran paseados por las calles del pueblo y eran quemados el sábado de Gloria (Ajedrez con David Esti, 2022, 0m, 15s). Con el tiempo, la Iglesia Católica asumió un papel más relevante en la festividad, aunque en algunas ocasiones ha manifestado su oposición por considerar que la tradición transgrede ciertos estatutos religiosos. Por otra parte, la celebración ha tenido gran relevancia cultural en la región, debido a que otros municipios la han apropiado, por ejemplo, en Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, en 1939 pobladores de Cuitláhuac quienes trabajaban en el Ingenio El Potrero, participaron en las festividades de semana santa con actos simbólicos vestidos de judas para conmemorar la pasión de Jesucristo para poder costear la construcción de la parroquia Cristo Rey contando con el apoyo del sacerdote Manuel Illescas (Cebada, 2023). La celebración seria adoptada por los pobladores y de manera indirecta por la iglesia católica de Atoyac quien se vio beneficiada con la construcción de un templo, además que los jóvenes se acercarían más al catolicismo por medio de la celebración.
Personajes de la comparsa
La comparsa está conformada por tres personajes principales: los reyes, los judíos y los judas, los cuales se basan en personajes bíblicos con elementos paganos típicos de la región. Los Reyes: representan a figuras bíblicas como Herodes, Pilatos y Caifás su vestimenta está elaborada en tela de popelina, portan una capa, corona, capa y espada. En 1968, el párroco Juan González de Potrero Nuevo realizó modificaciones para diferenciar a los personajes a los de Cuitláhuac, por lo que estableció túnicas blancas con capas de colores distintivos: rojo para Pilatos, azul cielo para Herodes y azul rey para Caifás (Cebada, 2023). Dichos personajes representan el poderío de las clases altas y la indiferencia de los más desfavorecidos, también podrían ser una alta referencia a las clases hacendatarias del virreinato.
Los judíos: constituyen una noción del bien y el mal que se representa popularmente en muchas danzas su representación es colorida y portan una garrocha, símbolo de fertilidad y representación de la lanza que atravesó a Cristo (Sáenz, 1994, pp. 69-71.). En Potrero Nuevo, su vestimenta es de soldados, diferenciándose así de los judíos de Cuitláhuac (Cebada, 2023). Si bien esto es históricamente incorrecto a denominarse judíos y vestir como romanos, es una forma creativa de diferenciarse de la festividad de Cuitláhuac respetando lo colorido de dichos personajes dándoles identidad propia.
Los Judas o Diablos: Simbolizan el mal y la traición de Judas Iscariote. Su vestimenta y colores reflejan un sincretismo entre la tradición cristiana y creencias prehispánicas asociadas con la magia y la brujería (Rodríguez, 1987, p. 15). En la festividad existen cuatro tipos de Judas, representando distintas etapas de su duelo tras la traición: el gris es en el momento de la traición, el negro representa el luto por Cristo, el rojo su duelo y arrepentimiento y el amarillo es su alma errante (Poyoloko Mexa, 2024, 3m). Portan una máscara de tela negra con capucha, bordada en color rojo en el contorno de los ojos y boca, con grandes bigotes de ixtle y una nariz de tela roja con un cascabel en la punta, en el caso de Potrero Nuevo y Atoyac, se eliminó el uso de bigote de ixtle y solo se conservaron los colores rojo y negro en todos los judas (Cebada, 2023).
Actividades de la celebración religiosa
Las actividades de la comparsa se extienden desde el Domingo de Ramos hasta el sábado de Gloria, en las cuales conviven lo católico con símbolos africanos con temáticas paganas. Domingo de Ramos: Inicia la festividad con una procesión en la que los reyes, los judas y judíos marchan y quienes previamente se reunieron a las afueras del pueblo para vestirse. Durante el resto de la semana, los participantes solicitan dinero a los habitantes con una bolsita de trapo, significando los 30 denarios pagados a judas por su traición (García, 2005, p. 108).
Jueves Santo: Se realiza la “rama tinaja”, donde los niños y jóvenes son capturados de manera simbólica por los integrantes de la comparsa para que vayan a cortar ramas de árboles a la sierra cercana para poder construir una cárcel para Jesús en la ceremonia religiosa (Ajedrez con David Esti, 2022, 2m, 5s). Esta celebración, crean una coacción con los demás habitantes del pueblo, quienes participan en la festividad y cooperan en la construcción de la cárcel para la imagen del Divino Preso. Durante el acto religioso, el diablo gris quien representa a Judas besa la imagen de Jesús, después es capturado y encarcelado simbólicamente por los judas quienes lo velan toda la noche para crucificarlo al día siguiente (Ajedrez con David Esti, 2022, 2m, 25s).
El Viernes Santo es la representación de la pasión y muerte de Cristo, donde los judíos y judas mantienen el orden de la procesión del Vía Crucis, son guiados por 2 elementos quienes tocan tambores de manera solemne (Méndez, 2007, p. 11). En Potrero Nuevo, al término de la procesión, a las tres de la tarde los judíos son azotados por los judas o diablos en el estadio de beisbol del Ingenio El Potrero, mientras este hace su tradicional pitido. Por la noche participan en el acompañamiento a María y demás actos ligados directamente a la liturgia católica. Existe una costumbre por parte de los judas que puede llegar a variar según la población, que es la de visitar en procesión el cementerio municipal para llevar coronas fúnebres a las tumbas de los miembros de la comparsa fallecidos, en el caso del municipio de Cuitláhuac se lleva a cabo el sábado (Ajedrez con David Esti, 2022, 2m, 55s). Dicha tradición es replicada en Potrero, sin embargo, el homenaje a los judas caídos se lleva a cabo el jueves santo.
El sábado de Gloria: La comparsa persigue a Judas Iscariote, García Valencia define esta actividad como una contradicción, pues los judíos corren tras Judas Iscariote, que es de origen judío, por lo que cumplen con una función cristiana al perseguir a Judas (2005, p. 109). Esta contradicción litúrgica hace que se viva una batalla que representa el bien contra el mal lo que se ve representado en los personajes de la comparsa. En Potrero Nuevo, se moja a los pobladores con pipas de agua y se concluye con la quema del Judas y fuegos pirotécnicos (Méndez, 2007, p. 11). En sí, toda la comparsa tiene elementos africanos, indígenas y judeocristianos los cuales convergen en una celebración religiosa para conmemorar la pasión y muerte de Cristo teniendo algunas contradicciones de carácter litúrgico e histórico, las cuales dan identidad a las comunidades que lo celebran.
Conflicto, Resistencia y Reconocimiento
Durante décadas, la festividad de los Judas en Semana Santa ha causado incomodidad en algunos sectores de la población, pues la comparsa confronta a los grupos de poder: el eclesiástico, el municipal y la simpatía popular (Sáenz, 1994, p. 65). Desde los años 80, en ambos municipios, ha existido una fuerte oposición a la celebración debido al evidente choque ideológico con la ciudadanía y la religión, quienes cuestionan el actuar de los miembros de la festividad. En Potrero Nuevo, algunas personas convencieron al sacerdote Juan González, de expulsar a los Judas de la iglesia durante la Semana Santa, bajo la excusa de que, al estar disfrazados, se embriagaban y causaban desmanes. Como consecuencia, se vivió una persecución por parte de la fuerza pública, lo que obligó a los participantes a buscar refugio en la parroquia de San José en Atoyac, donde fueron apedreados por los fieles (Cebada, 2023). Esta persecución religiosa fue muy común en la región pues existen testimonios donde se cuestionan el actuar de los judas durante las celebraciones donde se dejaba de lado lo religioso.
Mientras tanto, en Cuitláhuac, el párroco local Félix Herrera afirmaba que “no se podía aceptar como tradición local un carnaval en el que las personas se parapetaban tras una máscara para cometer toda clase de desmanes” (Sáenz, 1994, p. 72). La oposición surgía principalmente de los sectores más conservadores de la religión católica, pues la población en general aprobaba la festividad. De acuerdo con Miguel Martínez, coordinador de la fiesta en Cuitláhuac, “la gente reclamaba que era una celebración del pueblo y que ni un sacerdote ni cualquier otra persona ajena podían acabar con algo nuestro” (Sáenz, 1994, p. 72). Este conflicto reflejó la oposición y reprobación de parte de la población hacia la Iglesia católica veracruzana por su actuar en contra de una festividad sincrética que comenzaba a dar identidad a la región.
De manera paulatina, la tradición regresó. En el caso de Potrero, el nuevo párroco, Francisco Juárez Montiel, permitió que los Judas se quitaran la máscara al finalizar el evento frente a la parroquia de Cristo Rey (Cebada, 2023). No fue hasta 1987 cuando fueron reintegrados a todos los oficios religiosos de Semana Santa. Aun así, la oposición continuó, lo que llevó a que, en el año 2000, se realizara una consulta popular para decidir la continuidad de la celebración, con el respaldo del propio pueblo (Cebada, 2023). En la actualidad la festividad es reconocida por los gobiernos locales, debido a la fuerte derrama económica y turística aportando una identidad cultural importante en la zona. Sin embargo, esto se vio afectado durante la pandemia de COVID en 2020 y 2021, tras las restricciones médicas (Bustamante, 2021). Pero al año siguiente, y ya terminada la pandemia, el ayuntamiento de Atoyac a cargo de Carlos Ventura de la Paz declaró la celebración como patrimonio intangible cultural del municipio (Cebada, 2023). Si bien Cuitláhuac ya había hecho lo propio desde hace tiempo, este hecho significo el respaldo del sector gubernamental a la festividad y en la actualidad es una festividad con detractores y personas que tratan de arraigarla en las nuevas generaciones de la región serrana de Veracruz.
Bibliografía
Bustamante, D. (2021),“Judas de Atoyac, Una Tradición Interrumpida por la Pandemia”, Más Noticias. [Consulta: 1 de abril de 2025].
Cebada Morales, N. (2023), “Los Judas de Potrero, Su Historia”, Córdoba, La Nigua. [Consulta: 25 de marzo de 2025].
Díaz Hernández, M. (2013), Salvajes, Pobres y Miserables en Veracruz (1787-1825), Sevilla, Universidad de Sevilla.
García Valencia, H. (2005), “The American Mediterranean”, in Native Peoples of the Gulf Coast of Mexico, Tucson, University of Arizona Press, pp. 100-113.
“Los Judas | Cuitláhuac”, Ajedrez con David Esti, (2022), 6:27 min. [Video en línea] [Consulta: 25 de marzo de 2025].
“Los Judas de Cuitláhuac Veracruz Me Azotaron”, Poyoloko Mexa, (2024), 13:59 min. [Video en línea] [Consulta: 25 de marzo de 2025].
Meza, F. (2024) “Desde 1873 este Viernes Santo se llevó a Cabo la edición 151 de la Judea en Purísima”, León, El Sol de León. [Consultado: 26 de marzo de 2025.]
Méndez Arzola, R. y Sesma Rascón, O. (2007) “Atoyac vive en sus tradiciones y fiestas”, en Atoyac. Xalapa, Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras, Año 2, Núm. 9, pp. 10-11.
Naveda Chávez Hita, A. (1987) Esclavos Negros en las Haciendas Azucareras de Córdoba, Veracruz. 1690-1830, Xalapa, Universidad Veracruzana.
Rodríguez López, T. (1987), “Los Judas de Cuitláhuac: Apuntes y Cometarios”, en Ollin, Xalapa. Cuadernos de trabajo de la Unidad Regional del Centro de Veracruz, Dirección General de Culturas Populares, Secretaría de Educación Pública, núm. 1.
Sáenz, O. (1994) “Un rito con Desencuentros: Semana Mayor en Cuitláhuac, Veracruz”, en Encuentros y Desencuentros en las Artes, XIV Coloquio Internacional de Historia del Arte, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 65-79.
Trending
- Sierra del Gallego va por el bicampeonato en Super Liga
- Roberto Luévano al Congreso Futbol Formativo en Querétaro
- Se hizo la luz en Aviación Uno, habrá softbol de Liga Cordobesa
- Hoy recordamos con afecto a Mario “Toche” Peláez, a 15 años de su partida
- Exhorta IMSS Veracruz Sur a prevenir la retención de líquidos
- Violento asalto en Modelorama de Tierra Blanca deja empleada herida; crece preocupación por ola de robos.
- Crecen versiones sobre más hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas de Jáltipan; familias exigen claridad.
- Ataque armado deja un muerto y dos heridos en Coatzacoalcos; presuntas víctimas serían estudiantes del ITESCO